“…mi objetivo será sumar una nueva referencia interpretativa sobre la obra a las tantas habidas ya en el mercado de las comprensiones”
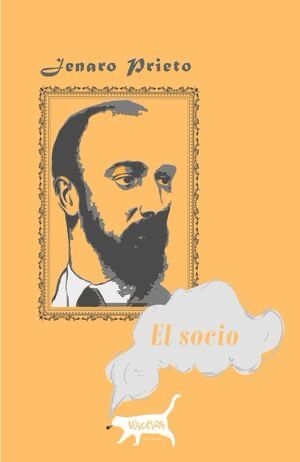
Cuando las obras literarias o artísticas se vuelven de público conocimiento, siempre suscitan variadas interpretaciones. Se podría afirmar que su alcance y/o masividad abre un abanico de posibilidades hermenéuticas. Este fenómeno acontece con El Socio, obra publicada en 1928 por Jenaro Prieto, abogado y periodista chileno. Su novela ha sido no solo interpretada, sino reinterpretada en varios sentidos, desde aquellos ejercicios intelectuales que le han figurado como un opúsculo crítico y satírico del capitalismo salvaje[1], así como una obra que ilustra el conflicto central psicoanalítico entre el malestar y la cultura represiva[2]. Sin temor a caer en un error romántico, pues no pretendo colocarme en los zapatos de Prieto, como sí pretendía, en algún momento, Ortega hacer con Goethe[3], mi objetivo será sumar una nueva referencia interpretativa sobre la obra a las tantas habidas ya en el mercado de las comprensiones.
Alguno se preguntará por qué, y simplemente puedo responder con la pertinencia del mismo ejercicio.
Acontece en estos momentos un fenómeno que sospecho no es nuevo, particularmente, en nuestro país: la preeminencia de un cierto rasgo caracterológico que inclina a suponer lo exógeno como de mayor valor, cuantía o nivel que lo endógeno. Y esto no es solo un acontecimiento sujeto a los trayectos históricos que han empujado a nuestro país a ser un mero espectador de la dinámica internacional, sino que, de manera evidente, a partir de ciertas lecturas sobre las características históricas, culturales, económicas y sociales de época, parece ser un elemento propio de nuestro carácter nacional esto de valorar más lo “de afuera” que lo de “adentro”.
Además, me interesa de sobremanera señalar que está ocurriendo ese fenómeno, precisamente, dentro del mismo proceso cultural de renovación que está viviendo la derecha genuina, aquella que ha levantado un muro contra la decadencia propiciada por el socialcristianismo en los supuestos partidos de derecha tradicional en Chile como lo fueron la UDI y RN. El afán, a veces no tan claramente justificado, de mirar “hacia afuera” y no “hacia adentro”, de preferir lo foráneo a lo coterráneo, en circunstancias que lo de “más allá” no parece aportar nada al proceso interno, resulta, muchas veces, contraproducente.
En consecuencia, se buscará en este ensayo, por medio del análisis de esta obra maestra de Jenaro Prieto, ilustrar sobre lo que conjeturo parece ser un elemento intrínseco de la identidad nacional: el pensar que lo de allende los Andes es esencialmente mejor, de mayor valía o tasación, mucho más meritorio que lo realizado, pensado, elaborado, ideado o fraguado en estas tierras.
Por supuesto, cabe la advertencia, de que lo proyectado no pretende ser una declamación panegírica nacionalista, aunque tampoco se espere una diatriba áspera contra “lo nacional”. El objetivo es solo aclarar sobre un rasgo que se considera impertinente, fútil, poco auspicioso para el desarrollo del proceso de renovación cultural que vive la derecha en el país.
No debemos cerrar las puertas a las lecciones extranjeras, pero tampoco, en el proceso de apertura, simplemente acallar o soslayar las voces nacionales y desmerecerlas. Partiremos, entonces, en este propósito, contando la historia de Julián Pardo, interrumpiendo, en la medida de lo posible, para ilustrar sobre el punto en cuestión.
La Obra
Partimos, así, con un Julián Pardo, corredor de propiedades, caminando por la ciudad hastiado y atribulado, pues cada negocio que quiere emprender recibe una seca respuesta financiera: “…hemos convenido con mi socio”, “…desgraciadamente mi socio”. Cada puerta que toca es respondida con la misma excusa del “socio” para negarle financiamiento. Ninguna de las entidades financieras, o los particulares a los que consulta, pueden darle una respuesta definitiva, pues deben consultar a sus supuestos asociados.
De repente, mientras pensaba en su mala suerte en los negocios, Julián nota a un grupo de gente que observa a un caballo que se encuentra muerto en la calle. Pardo lo observa, cabizbajo, seguro de que su muerte es mejor suerte que la de estar en su posición, y lo envidia. Ya en su oficina, Julián recibe a un antiguo amigo de la infancia, Goldenberg, a quien recuerda como un astuto y pillo muchacho. El motivo de su visita es una propuesta de negocios que, en principio, a Julián le parece sospechosa; sin embargo, le cuesta decirle que no a su antiguo amigo.
El negocio consiste en declarar auríferos unos terrenos a las afueras de Santiago de Chile, para que estos sean expropiados e invertir en su explotación. Esto atraería a los accionistas y se venderían por medio de una sociedad llamada “El Tesoro”. Nuestro protagonista entrevé algo sucio en la propuesta de Goldenberg, y como le costaba negarse, ideó la forma de sacarse de encima el asunto: consultarlo con su propio “socio”.
Una vez que su amigo sale de la oficina, se sienta a redactar una carta cuyo autor sería su “socio”, otorgando las razones que le justifican para no meterse en el negocio. Ya en la sucursal del correo para enviar la carta, piensa en su familia y la difícil situación económica que está pasando, pero su conciencia y todos sus conocimientos le alertan sobre el negocio de Goldenberg, aunque parezca prometedor.
De súbito, aparece Luis Alvear en la escena, un amigo muy alegre que le comenta que Anita Velazco, la esposa de Goldenberg, estaría preguntando por él. No muy interesado en el asunto, acepta una invitación de su amigo a beber, tras la cual llega borracho a la casa. Ante las preguntas de su mujer, Julián responde que había estado con su socio. Pronto, Goldenberg recibirá la correspondencia y leerá la carta de Julián aludiendo a las recomendaciones de su socio, lo que le disgusta mucho. El socio, argumenta Pardo, no aceptaría que entre en el negocio, señalando que le dificulta el hecho de que los yacimientos están muy cerca de la ciudad, sin el misterio –en realidad, posibilidades de fiscalización- que da la distancia; no se podría especular sin levantar sospechas; el dueño del margen opuesto del río también puede vender arena, como lo pretende Goldenberg, incluso más barata, lo cual bajaría el precio de las acciones; entre otras razones.
Después de su enojo inicial y de haber arrojado la carta al cesto, Goldenberg se da cuenta que aún puede hacer un gran negocio. Anita, su esposa, le pregunta si habían dado frutos sus tratativas con Julián, a lo que este responde de forma negativa, aunque alude que Pardo puede ser de gran ayuda en sus futuros negocios, por lo que debe mantenerlo cerca.
Así, comienzan las fiestas de Goldenberg, a las cuales asisten varios invitados, incluido Julián Pardo. Ya a la mesa, en la primera reunión, Anita empieza a hablar de Madame Bachet, de lo espectacular que es adivinando el futuro, y cuenta que la fue a visitar. En su sesión, la adivina le habría predicho que se enamoraría de un hombre que no existe, de un comerciante formidable, asunto que no interesó de sobremanera a Julián.
Una vez terminada la cena, Pardo se retira, pero siente a sus espaldas la mirada turbadora de Anita, quien le pareció taciturna, enigmática y, por cierto, inesperadamente muy bella. Por cierto, había notado que Goldenberg no estaba enojado con él, pero sí quizá con Walter Davis, su socio, y comenzó a reírse al hablar del inglés como si realmente existiera. Lo empezó a imaginar enjuto, anguloso, con pipa, largos dientes, montado en una mula boliviana (pues dijo que su socio estaba allá por el momento a don Fortunato, socio de Goldenberg, en el bar al que fueron a celebrar con Luis, lugar y momento en que definió, además, su nombre y procedencia), rumiando coca en demanda de la planicie altiplánica.
La pintura no podía ser más hilarante. Sin embargo, pronto las sonrisas se acabaron: Leonor, su mujer, le comenta que el niño, el Nito, hijo de ambos, está muy enfermo. En demanda de recursos para tratar su enfermedad, la muerte de un tío de Julián llegó como maná del cielo, pero, irresponsablemente, Julián decide invertir los recursos en la bolsa y le pregunta a Leonor qué acciones compraría si tuviera cien mil pesos, a lo que ella responde, irónicamente, en “Adiós mi plata”. Entonces, Julián invierte en la bolsa y, gracias a los auspicios de Walter Davis, la operación es todo un éxito.
Pasan los días y las horas, y Julián se hace cada vez más rico. Además, comparte sus días con Anita, la mujer de Goldenberg, con quien ya son íntimos. Intenta descansar de vez en cuando, pero la bolsa lo mantiene obsesionado. Con todo, su hijo sigue enfermo, y Leonor idea sacarlo al campo, para lo cual Julián decide hacer algunos retiros de los montos comprometidos en “Adiós mi plata”. Sin embargo, el corredor le informa que debe traer a su socio para realizar la operación, pues las acciones están a nombre de él. Julián le explica que no se puede, pues Míster Davis está en Valparaíso. En consecuencia, el corredor le pide un poder notarial, advirtiéndole, de todas maneras, que los retiros afectarían al negocio.
Se va perfilando, entonces, la dependencia que tendrá Julián de la influencia de Davis en los demás y se empieza a vislumbrar elementos no meramente materiales de inferioridad, sino psicológicos, intrínsecos, quizá muy asimilables a lo que planteaba el médico nacionalista Nicolás Palacios en Raza chilena[4]. Julián se retira del despacho del corredor, furioso, sin poder explicar que el dinero, en realidad, es de él, que él es Davis, y se decide a viajar a la histórica capital financiera[5] del país para obtener la firma, mientras piensa que su socio, de alguna manera, se acerca, sospechosamente. Así, Julián le empieza a otorgar vida a su alter ego, quien va ir adquiriendo un protagonismo inusitado, tal como el espejo de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, al punto de llevarlo a la locura. Pero, no nos adelantemos.
Tras corromper a uno de los funcionarios de la notaría, obtiene el poder notarial y logra retirar los fondos que necesita.Luego, Julián deja a Leonor y su hijo Nito arriba del tren, mientras su mujer le advierte que no se vea más con Davis, al menos mientras ella no esté. En eso, lo viene a visitar en la oficina don Fortunato, quien lo esperaba para comentarle que Goldenberg le había descontado cinco mil acciones del negocio aurífero y, a cambio, le ampliaría los metros cuadrados comprometidos del terreno al cual accedería.
Don Fortunato le encargó a Julián, entonces, que le preguntara a Davis insistentemente sobre la conveniencia del negocio, a lo cual Julián aceptó a regañadientes, pues a nadie le importaba su opinión, solo la del maldito inglés. Y esta situación, degradante, comienza a asfixiarlo, cada vez más. En todo caso, termina por olvidarse de esta preocupación cuando se entera en casa de Anita, en una nueva cena orquestada por Goldenberg, que las acciones de “Adiós mi plata”, tras la venta realizada por Davis, tal como se los había advertido el corredor, se habían desplomado. Ya de vuelta en su hogar, siente como que alguien lo persigue. Pregunta, rápidamente, si era Davis, pero nadie contesta.
A estas alturas la relación que entabla Julián con Davis es digna de El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde de Robert Louis Stevenson, pues Davis comienza a tomar forma clara, aunque todavía espectral. Julián lo ve, lo siente, con cada paso que da, lo escucha quejarse de las impropiedades e ilegalidades que comete en su nombre, dañando su honra de hombre de negocios, pero todavía en las sombras.
Al otro día, Julián llegó temprano a la casa del corredor para corregir su error bursátil, pero este no estaba. Tras encontrarlo, le pregunta detalles de cómo había procedido. El corredor le comenta que había vendido, tal como Davis había permitido, pero una vez que las acciones bajaron, como él había previsto, vendió la mayor parte de las acciones, quedando un remanente de cuatro mil quinientas acciones, pues no había quién las comprara. En ese momento, solo una persona estaba comprando: el corredor que asistía a Goldenberg, quien solicitaba lotes de diez mil acciones para comprar. Desesperado, Julián le dice que venda las restantes, pero, nuevamente, requieren el permiso de Davis.
Hastiado por su dependencia insufrible del sujeto imaginario que él había inventado, simula una llamada a Valparaíso. Por teléfono, el inglés terminó por otorgarle, supuestamente, el visto bueno que necesitaba para que el corredor vendiera las restantes acciones. Satisfecho con la venta, Julián se tranquiliza, pero, prontamente, vuelve a encontrarse con don Fortunato, quien reitera sus solicitudes de consejo por parte del inglés. Julián termina por comentarle que Davis no había entrado en el negocio y que él debía retirarse de las auríferas. Agradecido por su honestidad y consejo, don Fortunato le envía de regalo un caballo a Míster Davis, animal que luego, Julián, en momentos de crisis económica, venderá.
Una vez ya alejado de estos problemas, Julián comienza a comprometerse cada vez más con la figura del inglés, a pesar de sus entreveros con su fantasma: arrienda una oficina más amplia en el centro, con un apartado postal y una imponente placa de bronce que reza: Davis & Cía. Corredores. Además, el recinto se convierte en el nidito de amor con Anita, a quien ya relaciona de manera más habitual y clandestina.
Un día se ha de encontrar con ella, pero esta se demora. Al llegar, finalmente, Anita le comenta que la oficina de Davis podía asociarse, para darle más relevancia y altura -y para despistar a los mirones-, con un salón de moda francés, inventado, claro está: Madame Dupres, Modas.
De nuevo, aunque a instancias de Anita, volvemos a referenciar hacia lo extranjero. Como si el país no tuviese identidad, volvemos la vista hacia allende los Andes para congraciarnos con ser “otros”. José Victorino Lastarria ya lo había denunciado en el contexto del siglo XIX, en su cuento El manuscrito del Diablo[6]: sobre las heces españolas que forman nuestra base histórica, todo huele afrancesado. A finales del siglo mencionado y comienzos del XX, la moda se impone desde Francia. Chile no es nada en dicho concierto internacional y así lo entiende Anita. Julián solo le hace caso e, incluso, vincula a la Madame con Davis, mientras escucha a sus adentros al mismo inglés reclamándole con qué derecho, ahora, sale de la casa de su amiga francesa.
Mientras el romance entre Julián y Anita perdura, la situación económica de nuestro protagonista mejora: se cambian de residencia con Leonor y su hijo -este último ya está mejor de salud-, y le ofrecen mil negocios a Julián. Sin embargo, le preocupa lo afable que se muestra ahora Leonor con el inglés, y que esta sospeche que Anita está interesada en Davis. Los celos surgen y Julián no puede evitar molestarse. Por otro lado, dentro de los negocios que le ofrecen, está insistentemente la aurífera de Goldenberg, a quien termina por comprarle algunas acciones en nombre de Davis. Y así, como en aquella ocasión, seguían llegando oportunidades de negocios.
A las afueras de la oficina de Davis, todos los días se presentaban distintos tipos ofreciendo oportunidades comerciales, inventos, y aunque Julián les dijera que el británico no llegaría, igual se quedaban esperando, por si acaso. La casilla 2413 del apartado postal, propiedad de Davis y Cía. Corredores, estaba llena de peticiones y prospectos, las cuales respondía Julián durante la noche, para no levantar sospechas. Entonces, comenzaba a aterrarse, sintiendo que había perdido su personalidad, convirtiéndose en el secretario de un espectro, lo cual se hizo más evidente aquella tarde en que una señora llegó a las oficinas solicitando ver inmediatamente al inglés. Ante la negativa de Julián, esta le denuncia que Davis la habría dejado encinta. Entonces, Julián no se atrevió a ser un descreído y, abriendo el cajón del mesón, tomó un fajo de billetes y se los entregó a la malhumorada mujer. Tras irse la señora, no podía creer lo que ocurría: Davis había cometido un supuesto ultraje y él le había cubierto las espaldas, ¡a un hombre fruto de su imaginación!
Inmediatamente, fue en persecución de su amigo Luis, de quien sospechaba podía haber enlodado el buen nombre del inglés, suplantándolo para satisfacer sus deseos más indecentes. No obstante, encontrarlo, este le niega haberse hecho pasar por Davis, de modo que no quedaba más respuesta: Walter Davis la había efectivamente mancillado. No podía ser cierto.
Entretanto todo esto ocurre, las acciones de las auríferas están bajando, y Julián se resigna a hacerse presente en la bolsa, lugar que, en general, estaba evitando, y allí se encuentra a Goldenberg, quien está vendiendo sus acciones auríferas, arruinando a todos sus inversores, incluyéndolo.
Julián no soporta la humillación, mientras su obeso examigo de la infancia ríe a destajo, de modo que da la orden de compra. Esto no habría tenido mayor efecto si no fuera porque los corredores empiezan a creer que es una jugada de Davis y no de Julián, y comienzan a comprar más acciones de la aurífera. La demanda inusitada, provocada por la compra del inglés, eleva el precio de las acciones, pero ya Goldenberg las había vendido todas. Los que alcanzan a comprar se vuelven ricos, y agradecen al anglosajón por la maniobra, pues nadie creería que Julián había elaborado tamaña estrategia y que ejecutó a la perfección para recuperar el valor del negocio.
Claro, un chileno no puede ser tan inteligente. Todos estaban salvados, excepto Goldenberg. De ello se refocilaba Julián, hasta que pensó en Anita. Ya en su casa, Goldenberg se desploma y Anita lo encuentra sobre su escritorio, totalmente abatido, sudoroso y deprimido. Preocupada, le pregunta qué había ocurrido. Entonces, Goldenberg le entera sobre lo sucedido: la quiebra total, las deudas que le ahogaban, los plazos insoslayables. La única manera de resolver el asunto es que Julián ayude, pero Anita no cree poder conversar con él sobre el asunto. Desesperado, Goldenberg no ve así más salida que ella hable con Davis, el británico que, aparentemente, lo había dejado en la ruina. Las mujeres pueden tener esos efectos, masculla Goldenberg, que no pueden ser obviados. Anita, quien hace tiempo estaba prendada del misterioso inglés, accede a hablar con Julián para que este le presente a su socio, sin sospechar las consecuencias.
Una vez reunidos en la oficina, Julián y Anita permanecen abrazados, aunque este la siente distante. Entonces, comienza una retahíla de cuestionamientos que no le sentaron bien a su amante: ¿Anita, porque eres así? ¿Por qué no me hablas como antes? ¿Ya no me quieres? Irguiéndose violentamente, Anita le responde que, si estaba con él, allí, a escondidas, es porque todavía lo amaba, pero, si se encontraba taciturna o distraída, era porque algo muy importante le preocupaba.
Así, Anita le prepara para pedirle una cita con Davis. Craso error. Julián se vuelve loco, acusándola de haber estado enamorada de él, y que, inclusive, ya lo sabía, pues una amiga de ella lo habría confesado. Su amante se prepara para retirarse, sumamente ofendida. Julián no sabe qué hacer para retenerla, y le confiesa la verdad: Walter Davis no existe, pero ya es demasiado tarde. Ella le replica que si no quería presentárselo no tenía que inventar excusas baratas, alegando que, si fuera cierto lo que dice, él sería el artífice de la gran estratagema comercial que acaba de dejar a su marido en la calle, lo que, por supuesto, es imposible.
¿Cómo es posible que nadie crea en el talento nacional? La respuesta de Anita a Julián en más ilustrativa de la psiquis nacional de lo que uno pudiera creer. El filósofo francés Ernst Renan explica en su conferencia ¿Qué es una nación? dictada en La Sorbonna en 1882[7], que una Nación no comporta solo el reconocer determinados vínculos sociales que nos atan, como los que pudiesen subsistir por nuestra participación en agrupaciones sociales de índole local, regional o estatal, sino que, aumentando la escala, aquellos que permiten, dentro de una agrupación mucho más numerosa, identificar un pasado común, así como el poseer una proyección colectiva hacia el futuro.
Dicho pretérito nos permite aclarar que, tal como relatara José Victorino Lastarria en sus Investigaciones sobre la influencia social de la Conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile, nuestra Nación nace inmersa en la guerra y, por lo mismo, en un conflicto sobre el cual hemos forjado nuestras relaciones más íntimas, incluyendo la desconfianza. En ello se juega un problema mayor: las razones que legitiman nuestros vínculos como Nación parecen, a simple vista, febles e inestables. Para establecerlas del todo, debemos saber quiénes somos. Sin embargo, ¿cómo podemos tener claridad sobre ello, si no sabemos si posicionarnos de un lado u otro, por ejemplo, del lado de los araucanos o de los españoles, la guerra predilecta que sirvió como caldo de cultivo del Chile eterno?
En otro escrito he trazado la ruta de esta disyuntiva en varias manifestaciones literarias de nuestra Patria, tomando un cariz nuevo a cada momento, aunque manteniendo su esencia[8]. Si no sabemos quiénes somos, ¿podemos creer en nosotros mismos? ¿Siquiera podemos confiar en quien yace a nuestro lado? ¿Pueden creer ellos en mí? Me parece imposible soslayar ese conflicto sempiterno que nos impide proyectarnos con serenidad hacia el futuro como una Nación. Con ello, deberíamos concordar en que, a duras penas, sino solo de manera artificial, podemos serlo del todo y cabe el cuestionamiento de si somos capaces de la grandeza. A mayor abundamiento, ¿por qué nadie cree que Julián pudo haber orquestado la ruina de Goldenberg? Porque no es inglés, no es norteamericano, no es francés, no-es, en definitiva. Ser chileno parece ser una nebulosa que impide mirar, pero sin consistencia alguna.
En su oficina, Julián vuelve a verse con Luis, quien le explica que estuvo justificándolo con Anita de que la especulación había sido toda obra del inglés. Julián se enfurece, pero, ya con más tranquilidad, decide escribir dos cartas. En una de ellas, le pide a su corredor –el de Davis, en verdad- que le venda treinta mil acciones a Goldenberg y, finalmente, al socio de este le recomienda que venda las veinte mil acciones que aún conserva de las auríferas. Sin embargo, este movimiento abre sospechas en la bolsa. Se comenta que “(…) el tal Pardo engaña a Davis”, y se cree que Julián ha hecho todos estos movimientos sin autorización del inglés. Decide, entonces, no seguir un día más como socio del anglosajón, pero no sabe cómo deshacerse de él.
De repente, se ilumina: redacta dos artículos para la prensa, uno de su autoría en que renuncia a la sociedad con el señor Davis por incumplimiento, pues este le habría asegurado toda la participación de la empresa, reclamando tener derecho a ello como autor exclusivo de las operaciones comerciales y bursátiles que hicieron rico al inglés, llevadas a cabo desde hace dos años a la fecha; y otra en la que el británico respondía a sus alegatos de la carta primera, de manera airada y descontrolada. Con esto, Julián buscaba aparecer como un hombre sereno y tranquilo, a diferencia de un Davis inestable y furioso que, en todo caso, no desmentía las principales acusaciones.
Así, todos reconocerían a Julián como un genio de la bolsa y Anita le admiraría nuevamente. Por supuesto, nada ocurrió como él preveía. Ya en el bar del Club de la Unión[9], donde todos los especuladores y magnates se reunían, Julián es envalentonado por gente conocida a batirse en duelo con Davis. Julián, sin pensarlo muy bien, acepta, pero comienza a urdir un plan para evitar la supuesta confrontación[10]. Ya en casa, Julián encuentra la solución a su dilema: dejará una carta a sus padrinos de duelo, enviada por Davis, amenazándolo de que, si llevaba testigos, los asesinaría. Además, le comenta que estaría esperando en Los Andes para batirse con él. Los testigos entenderían que Julián tomara la decisión de irse solo. Con todo, los padrinos, al leer la carta, deciden ir tras Julián, sin contarle a Leonor lo que sucede.
Ya arribado a Los Andes, Julián recibe una carta de uno de los padrinos, advirtiéndole que, de todos modos, estarían presentes en el duelo. Entonces, Julián decide alquilar un caballo, un guía, un arma, e irse al descampado para aparentar la realización de la contienda antes de que sus padrinos lleguen. Ya a las afueras del pueblo, manda de vuelta al guía, y prosigue la ruta solo. Se va haciendo tarde, y la oscuridad estimula la imaginación de Julián, quien siente una mano recorrer su espalda. De repente, el caballo en el que va no quiere seguir, como si alguien sujetara las riendas. Julián espolonea al animal, pero solo obtiene que este dé con él por los aires. Luego, escucha una voz inglesa que le dice que, si acaso es cierto que venía a matarle, que disparare.
A tientas, todavía aturdido, agarra el revólver y dispara. Se escucha el eco simultáneo de dos disparos. Tras los estruendos, sintió que le dolía terriblemente la cabeza, pero, sin dudas, estaba vivo. Su revolver había salido volando, y ante la conmoción, Julián perdería el conocimiento. Al despertar, ya temprano, observa el cielo y, apenas subido al caballo, se da cuenta que lleva el revólver con él, pero está seguro de haber acabado con Davis. Por fin, el inglés le dejaría tranquilo para llevar a cabo sus negocios y dejaría de cortejar a Anita. O, al menos, eso pensaba en su ingenuo momento de triunfo.
Una vez de vuelta en Santiago de Chile, y tras el paso de unos días, Julián empieza a sentir antipatía a su alrededor. La noticia de la muerte de Davis circulaba en los diarios nacionales, y todos culpan a Julián por el deceso del inglés. Anita, en especial, lamenta su muerte y le llora como a un prometido. Observando la imagen de una imagen estereotípica del británico publicada en los diarios, ella recuerda que una adivina le dijo que se enamoraría de un hombre que no existe.
Pero, empieza a mofarse de la predicción, pues Davis existía, era palpable, aunque ya no fuera siquiera posible toparse con él por culpa de Julián. La opinión pública opinaba que Pardo era un canalla y no el inglés, justificando su juicio en que Julián le debía su buen pasar a la inteligencia y astucia comercial de Davis. Hasta su esposa, quien ya se había encariñado con su socio, le reprochaba. Lamentablemente, la muerte de Davis afectaría más a Julián de lo que este pensaba. En un par de meses, la pobreza toca a la puerta de Julián, teniendo que llegar al extremo de hipotecar su casa recién adquirida para poder sobrevivir. En la bolsa se sigue despreciando a Pardo, alegando que sin Davis no es capaz de nada. Y es cierto: no hay dinero para pagar la luz, el agua, o el gas. Ya no le prestan dinero las entidades financieras. El atrevimiento de Julián costaría caro.
La reciente depauperación de Julián parece ser sintomática de la situación de nuestro país, inmerso en el comercio global. ¿Podemos, más allá de los problemas psicológicos que suscita nuestra relación con “lo externo”, realmente alejarnos de ello?
En la historia, los sueños de países, reinos o imperios autocráticos en todo aspecto han sido desmentidos una y otra vez. Por ejemplo, Adam Smith explica en Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones que el sistema mercantilista británico –y, en particular, cualquier sistema mercantilista- no es sostenible en el tiempo, pues, teniendo en cuenta la división del trabajo a nivel local e internacional, así como las ventajas comparativas que las distintas regiones del mundo presentan, si es posible adquirir productos y servicios más baratos a través del comercio internacional, es insostenible que se pretenda producirlos uno mismo solo por un capricho que redundará, tarde o temprano, en el aumento del valor del producto, haciéndolo más caro para el consumidor final.
Por otro lado, desde un punto de vista político, suena insensato seguir las recomendaciones que planteara Thomas Hobbes en El Leviatán en que señala la impertinencia de que los pueblos observen los procesos políticos, culturales o sociales de más allá de sus fronteras, pues ello redundaría en mayor inestabilidad y afectaría el orden social, político y cultural local. ¿Es que acaso lo foráneo, a pesar de todo, no nos puede enseñar nada?
El ejemplo de la China actual es clarísimo al respecto. El diplomático norteamericano Henry Kissinger describe en Sobre China cómo el imperio de Oriente no pudo mantener su política de cierre hacia los imperios occidentales. Entre muchas razones que causaron la apertura, está el lento convencimiento por parte de los cercanos a Mao Zedong (1893-1976), aunque este no apoyara del todo la medida, de que convenía a China mantener relaciones bilaterales con Estados Unidos y salir del encierro en que estaban sumidos, so pena de quedar sujetos a la U.R.S.S., pero también porque subsistía en algunos círculos influyentes del partido una crítica feroz a las condiciones culturales, económicas y sociales de los mandarines, que llevó al recambio generacional y a una integración política más concreta hacia el mundo.
China sacó las lecciones que debía y, tal como nos recalca el historiador británico Niall Ferguson en Civilización: Occidente y el resto el adquirir estos dispositivos propiamente occidentales: Estado de derecho, la medicina moderna, propiciar el consumo, incorporar mecanismos de competencia económicas, una ética laboral poderosa y, la confianza y desarrollo científico, lo que llevó al país oriental a desafiar a los dueños del mundo.
Volvamos a nuestra historia
Julián sobrelleva una situación desesperada, aunque mantiene la fe, pues aún tenía a Leonor y al niño. Pero todo cambiará muy pronto. El niño está gravemente enfermo. Mientras Julián pasa el tiempo con él, aunque sin mirarlo, y Leonor se dedica a preparar las medicinas del niño, este comienza a alucinar. En un momento ve al “gringo”, quien se supone lo estrangula. El Nito se ahoga y Julián, desesperado, sale en búsqueda de un médico, pero se topa con un transeúnte, quien le pregunta a dónde va tan aprisa. La voz de este sujeto le suena a Julián de un marcado acento inglés, y pierde los estribos, lanzándose contra él, acusándolo de ser el asesino de su hijo.
Llega la policía y se llevan a Julián a la comisaría. Cuando al amanecer logra salir, se entera de que su hijo ha muerto, y Leonor le acusa de ser el culpable. Julián quiere defenderse, decir que todo es culpa de su exsocio, pero es inútil. Todos defienden a Davis, salvo don Fortunato, socio de Goldenberg, a quien se encuentra, posteriormente, en el Parque de Quinta Normal, quien afirmaba que el inglés era mala persona y que se había enterado, muy a su pesar, que Davis se veía con Anita en sus oficinas. Sorprendido, Julián no puede dar crédito a lo que oye, aunque todavía le sorprendió más escuchar que se rumoreaba el gringo iba constantemente a su propia casa.
Al principio, no podía entender el origen del rumor; sin embargo, comenzó a recordar que él mismo vio a Davis varias veces espiando, escondido tras la puerta, y que su hijo, el Nito, también lo había visto rondando por el inmueble. De modo que pensó, su exsocio debía tener una relación más cercana con Leonor, su mujer. Si era así, todo quedaría al descubierto: entonces, redactó una carta para Leonor en que le avisaba que no llegaría. De seguro, el inglés se enteraría de su ausencia repentina e iría a ver a su mujer. Luego, se apostó cerca de su casa, escondido, hasta el amanecer, pero Davis no llegaría.
Con todo, la confirmación llegaría más tarde, pues, tras alcoholizarse con su amigo Luis, llega a casa y Leonor le recibe con un fajo de billetes y un recibo. En este aparecía una lista de alhajas empeñadas, aunque con un aditamento que él no reconoce haber comprado: un anillo de esmeraldas. Leonor lo había comprado en su minuto, pero, por no decirle nada a Julián, inventaría que Davis se lo había regalado. Le confirma, en consonancia con lo que había pretendido dar como excusa, que había sido un regalo de Davis, y Julián estalla de ira. Todo se había acabado. Echa a su esposa de la casa y atónito, no sabe cómo reaccionar después de su arrebato. Apenas sale a la calle Leonor, grita desesperado que le perdonase, pero ya es muy tarde. No obstante, aquello, es otro el bulto indiscernible que le espera fuera de su casa: el sospechoso británico que lo ha estado atormentando todo este tiempo.
Va en búsqueda de su pistola y escucha cómo ese bulto negro golpea la ventana: sin dudas, era Davis. Abre la puerta y, tal como en Niebla del filósofo español, Miguel de Unamuno, el artista se enfrenta a su obra, o el títere confronta al titiritero, Deus ex machina, pues Davis no trepida en encarar a Julián en este giro inesperado, reclamándole todo lo que este ha hecho en su nombre y su deleznable intención de matarle, cosa evidente por la presencia del revolver en la conversación. Julián le retruca que solo es un invento de su imaginación, y el inglés le señala que las obras de artes suceden a los artistas, y que adquieren más realidad que aquellos que les dieron vida. Las obras de arte se recuerdan, los artistas pasan al olvido. Entonces, a Pardo se le ocurre una idea. Mira a Davis con una furia indecible y confirma su venganza: escribe una carta que deja en la mesa en que Davis le amenaza y, tomando la pistola, apunta a su sien derecha. Tras los acontecimientos, aún se buscan las pistas de Davis.
Así concluye una historia que deja muchas lecciones
Es claro que no se comprende la invención del socio sin entender la idiosincrasia nacional. Pareciera existir una necesidad enfermiza del chileno por hallar la validación en los demás, en especial, si estos son extranjeros. No hay necesidad meridiana en aquello, salvo que opere como una debilidad psicológica que supera la dinámica de conformación identitaria a nivel social, propia de lo endógeno-exógeno. En presencia de una dialéctica entre lo que somos y lo que no, las naciones pueden conformar sus rasgos característicos; sin embargo, ¿qué ocurre cuando no existe un nosotros definido y preclaro?
Si Renan tiene razón, entonces la interacción no es fructífera si no hay consistencia definida respecto de quiénes somos, pues nos impide reconocer un “nosotros” con proyección futura. Es a lo que he aludido sobre la dialéctica del amo y el esclavo presente en las bases de nuestra conformación como Nación[11]. Lastarria tiene razón: nacimos inmersos en la guerra, sumidos en el espíritu de lo bélico, y en ella, quiérase o no, hay dos bandos. ¿Quiénes somos, en definitiva, en el marco de dicho conflicto? No lo sabemos, y es el alcance de esa controversia el que nos mantiene en vilo. Por ello, somos permeables en todo momento a la influencia extranjera, desde los comienzos de nuestra vida independiente, y también antes[12]. Dicha situación no cambiará con el paso del tiempo.
Finalmente, cabe recalcar que, por supuesto, toda esta reflexión no es un llamado a cerrar las fronteras e impedir, así, el aprendizaje que la experiencia extranjera puede provocar.
Pero, quizá yendo un poco más allá que el autor, cuando el filósofo inglés Roger Scruton llama a reivindicar un “nosotros” por sobre los individuos, también puede comprenderse como una interpelación poderosa a la valoración de los vínculos que nos comprometen con esos “otros”, especialmente coterráneos, con quienes compartimos un modo de habitar el mundo[13].
En los últimos tiempos, lamentablemente, hemos observado a una derecha que tampoco está a salvo de este fenómeno psicológico, que mira hacia afuera procesos foráneos como si estos fueran plenamente replicables en nuestro país. ¿Es que acaso la situación argentina, con el presidente Javier Milei a la cabeza, es aplicable a Chile? ¿El movimiento de derecha francés auspiciado por el Frente Nacional tiene rasgos parecidos al chileno? ¿Las políticas de Trump en Estados Unidos son recomendables para Chile?
Un análisis profundo, debiese llevar a la conclusión de que no es tan fácil el asunto y que solo por estar sujetos a esa enfermiza necesidad de validación foránea es que nos valemos de ese mecanismo de defensa de ir proyectando en otros la responsabilidad de tomar decisiones y de crear algo nuevo, ocultando, quizá, nuestro temor a tomar cursos de acción que se ajusten a lo específico de nuestra situación particular por ser incapaces de aquello. El nuevo hombre de derecha no puede soslayar este fenómeno al momento de plantear, elaborar, diseñar e implementar políticas públicas y un proyecto de país. No puede trepidar, esperando el aplauso extranjero.
Se necesita actuar a favor de Chile y quizá, en ese camino, oír las voces nacionales, que más de algo tienen que decir.
Bibliografía:
- ACEVEDO, J. (2014) Ortega, Renan y la idea de nación. Editorial Universitaria.
- CAHUC, P. & ZYLBERBERG, A. (2018) El negacionismo económico: Un manifiesto contra los economistas secuestrados por su ideología. Editorial Deusto.
- COUYOUMDJAN, J.P. (2016) Economía sin Banco Central: La banca libre en Chile (1860-1898). Ediciones El Mercurio.
- FERGUSON, N. (2011) Civilización: Occidente y el resto. Penguin.
- HOBBES, TH. (1988) El Leviatán. Fondo de Cultura Económica.
- KISSINGER, H. (2011) Sobre China. De Bolsillo.
- LASTARRIA, J.V. (1844) Investigaciones sobre la influencia social de la Conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile. Imprenta del Siglo.
- LASTARRIA, J. (1878) Recuerdos literarios. Imprenta de la República de Jacinto Núñez.
- LASTARRIA, J.V. (2014) José Victorino Lastarria. Obra narrativa. Editorial Universidad Alberto Hurtado.
- ORTEGA, J. (1932) Carta a un alemán pidiendo un Goethe desde dentro. Biblioteca Nueva.
- ORTEGA, J. (2014) Meditaciones del Quijote. Alianza Editorial.
- PALACIOS, N. (1918) Raza chilena. Editorial Chilena.
- PRIETO, J. (1925) Pluma en ristre. Imprenta Chile.
- PRIETO, J. (1926) Un muerto de mal criterio, Imprenta y Litografía “La Ilustración”.
- PRIETO, J. (1928) El Socio. Sociedad Chilena de Ediciones.
- PRIETO, J. (1930) Con sordina. Editorial Nascimento.
- SCRUTON, R. (2021) Filosofía verde. Homo Legens.
- SMITH, A. (2011) Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Alianza Editorial.
- STEVENSON, R.L. (2019) El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde. Editorial Alma.
- TAPIA, W. (2021) “El eterno conflicto” en Girar a la derecha. Editorial Entre Zorros y Erizos.
- TAPIA, W. (2023) “Las mentiras del soldado Ercilla” en Perfiles de derecha. Legado Ediciones.
- UNAMUNO, M. (2018) Niebla. Origo Ediciones.
WILDE, O. (2019) El retrato de Dorian Gray. Editorial
[1] La caracterización hilarante de este supuesto capitalismo salvaje, ilustrado por medio de la dinámica de las bolsas comerciales por Jenaro Prieto, ha sido ya desmentido por la academia. Véase un análisis profundo del tema en CAHUC & ZYLBERBERG (2018).
[2] Quizá la veta interpretativa más explotada ha sido la humorística. Desde Alone a Rafael Gumucio han destacado esa particularidad de Prieto, expresada en El Socio como en otras obras. Si tuviera que elegir alguna referencia que ilustrara de cuerpo entero la jocosidad de este insigne autor, sería PRIETO (1926), aunque también habría que mencionar sus columnas contra Arturo Alessandri, las cuales son realmente chistosas. Puede consultarse PRIETO (1930).
[3] Véase ORTEGA (1932).
[4] Por supuesto, se puede coincidir en elementos psicológicos, incluso proyectados en nuestra historia, que expliquen una sensación de inferioridad, sin caer en un determinismo biológico como el planteado por Palacios en ese libro. Como diría Ortega, uno es a la vez su yo y su circunstancia y la condición biológica es parte de esa circunstancia. Véase ORTEGA (2014).
[5] La expresión puede llevar a errores, pero los primeros bancos en Chile se instalaron en Valparaíso. Incluso, es allí donde se vive un fenómeno poco antes visto: el de la banca libre. Véase el estudio de COUYOUMDJAN (2016).
[6] La obra completa narrativa de José Victorino Lastarria puede ver en LASTARRIA (2014).
[7] El texto íntegro en español puede revisarse en https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20140308_01.pdf. Asimismo, se puede leer en formato físico en ACEVEDO (2014).
[8] Véase TAPIA (2021).
[9] El Club de la Unión nacía en 1864 como una instancia social, producto de las antiguas reuniones que liberales y conservadores llevaban a cabo para tomar decisiones y acordar tratativas. El emblemático edificio que sirve de escenario a nuestro relato fue construido por el arquitecto Alberto Cruz Montt en 1925 tras la adquisición del Convento de las Monjas Agustinas a un costado de la calle Banderas con Alameda en 1912. Véase parte de su historia en la nota periodística elaborada por CNN Chile en https://www.cnnchile.com/tendencias/el-club-mas-secreto-de-chile-asi-es-por-dentro-el-club-de-la-union-en-santiago_20250212/
[10] Prieto no desaprovecha ocasión para denostar esa deshonrosa costumbre de batirse en duelos, considerando su realización de una torpeza y ridiculez supina. los “duelos por honor”. Profiere sus críticas en varios artículos periodísticos que aparecieron en prensa. Pueden consultarse en PRIETO (1925).
[11] Es un tema que toco nuevamente a propósito de la obra de Ercilla en TAPIA (2023).
[12] La presencia de extranjeros en los años de formación de la República es notabilísima. La siguiente es una lista de los foráneos que considero más ilustres, sin pretensión de ser completa: José Joaquín de Moras, Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Johann Rugendas, Claudio Gay, María Graham, Jean Gustave Courcelle-Seneuil, Raymond Moivoisin, entre otros más. Quizá uno de los cuadros más completos, aunque polémicos, del contexto cultural que acompaña al momento de la aparición de estos importantes extranjeros, lo presenta LASTARRIA (1878).
[13] Solo por ilustrar sobre el punto, véase la defensa de las campiñas británicas que elabora el filósofo inglés en SCRUTON (2021).

